Por Claudia Barahona Chang, Comisión Política y Central Nacional del PS
Chile arrastra una enfermedad silenciosa y peligrosa: la corrupción normalizada. No la del gran escándalo mediático que sacude titulares por unos días, sino la otra: la cotidiana, la que se tolera, se justifica o se esconde bajo la alfombra. Aquella que se instala en la política, en las instituciones, en la empresa privada, en los municipios, en las universidades, en los tribunales. Y también, muchas veces, en nuestras propias casas.
Vivimos en un país donde el abuso ha sido sistemático, pero rara vez masivamente condenado. Se ha vuelto parte del paisaje. Las boletas ideológicamente falsas, las asesorías truchas, el pituto disfrazado de confianza, el sobreprecio, la licitación arreglada, la coima, el maltrato encubierto, el uso de influencias, el doble discurso. Hemos creado una cultura donde “el que puede, puede” y “el que no, que se resigne”.
Y lo más preocupante: lo hemos empezado a ver como algo inevitable. Como si la trampa fuera parte del gen nacional.
Las instituciones que deberían darnos garantías, muchas veces son las primeras en fallar. Cuando se corrompe un ministerio, una municipalidad o una dirección pública, no solo se pierde dinero. Se pierde confianza. Se rompe el contrato social. Porque cada peso malversado es un medicamento que no llega, una escuela que no se construye, una mujer que no recibe protección, una calle que no se pavimenta. El daño es real y profundo.
En la política, la situación no es muy distinta. Cuando vemos autoridades electas enriquecerse, repartirse cargos como favores, proteger a los suyos y callar ante el desfalco, la decepción ciudadana se transforma en rabia o indiferencia. Y cuando los partidos —de todos los colores— encubren, relativizan o simplemente guardan silencio, contribuyen a profundizar el descrédito de toda la institucionalidad.
Pero la corrupción no crece sola. Se alimenta de nuestro silencio. De la pasividad. De la renuncia colectiva a exigir cuentas. Del “mejor no me meto”. Del “igual todos lo hacen”. Y ahí es donde comienza el verdadero problema: cuando la indignación se vuelve selectiva o, peor aún, desaparece.
También es abuso cuando una empresa explota a sus trabajadores sin pagar horas extra. Cuando se despide sin indemnización a quien denuncia. Cuando se precariza la vida de quienes viven en campamentos o se castiga a una madre por faltar al trabajo para cuidar a su hijo enfermo. Es abuso cuando una AFP lucra mientras paga pensiones miserables. Cuando una isapre ajusta un plan de salud sin aviso. Cuando la justicia llega tarde, o no llega nunca.
La corrupción no siempre es un acto espectacular. A veces es una omisión, una mirada hacia otro lado, un silencio que lo permite todo.
Y en ese espejo también debemos mirarnos como sociedad. ¿Cuántas veces hemos callado ante un acto injusto? ¿Cuántas veces hemos pensado que “no vale la pena” denunciar, porque “nada cambiará”? ¿Cuántas veces nos hemos acostumbrado a la trampa como forma de sobrevivencia?
No basta con escandalizarnos de vez en cuando. Necesitamos una ética social que recupere la dignidad y la justicia como valores colectivos. Necesitamos medios que investiguen sin miedo, justicia que actúe sin presiones, ciudadanía que no tolere el abuso venga de donde venga.
La corrupción no es solo una falta moral. Es una forma de violencia. Una que carcome la democracia, que rompe la cohesión social y que nos condena al estancamiento.
Chile no puede seguir siendo un país donde el abuso se hereda y la impunidad se recicla.
Ya es hora de que el silencio deje de ser cómplice.





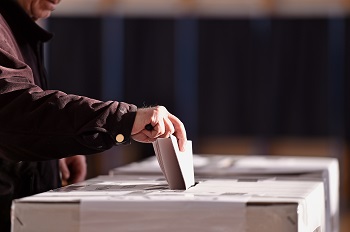



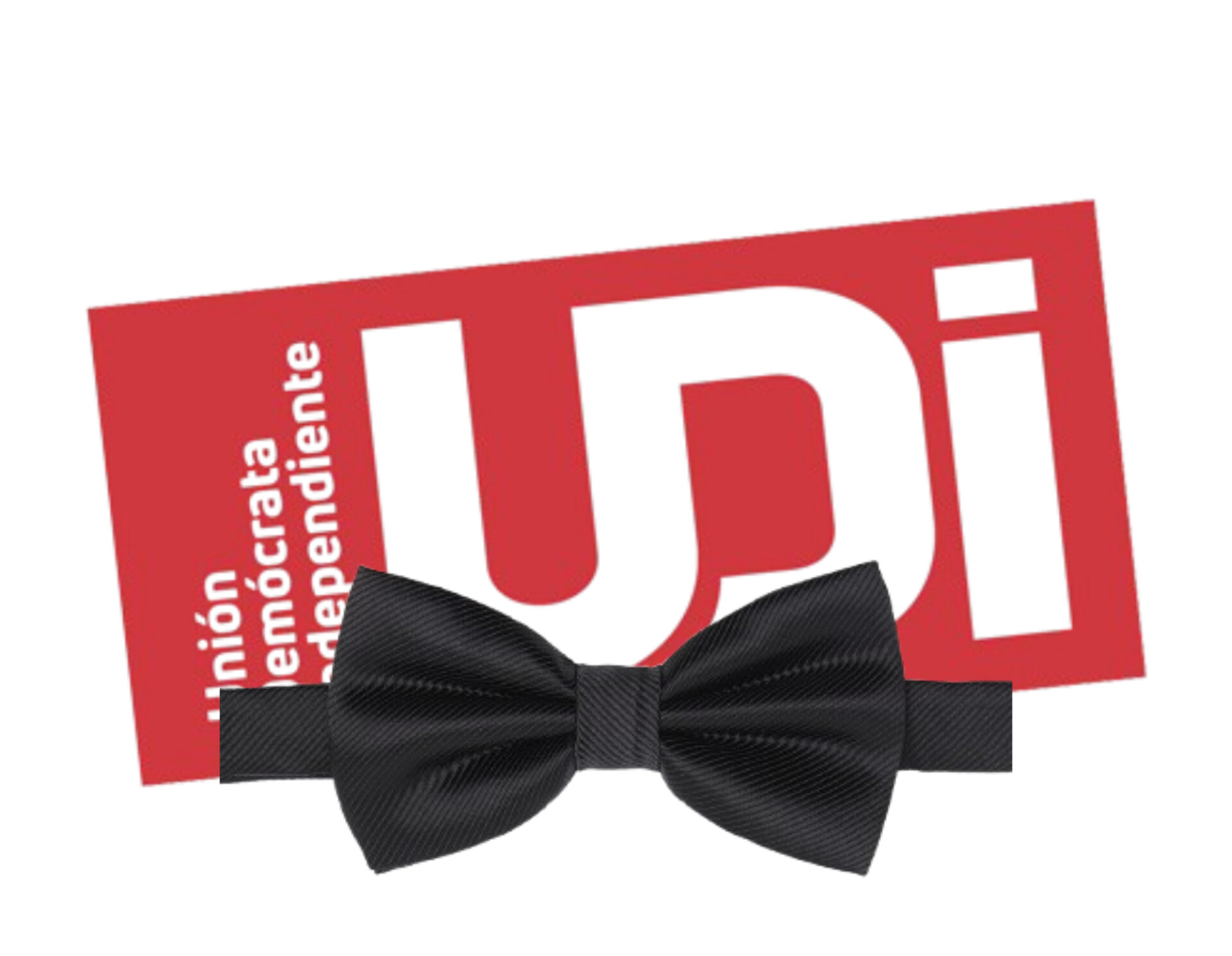




Angélica Campos Albornoz
Es muy difícil dejara de ser cómplice toda vez que complejo denunciar, ni siquiera realizar observaciones a algunos procesos se puede, toda vez que el que denuncia no es protegido por nada ni nadie. Por privada que se haga la denuncia, se termina sabiendo quien la realiza, por lo que se teme a represalias de autoridades, compañeros de trabajo e incluso asociaciones de funcionarios. Es más suele ser perseguido y apartado por sus propios colegas y jefaturas.
La reacción de las autoridades institucionales, es más bien de molestia e incomodidad, de tener que iniciar procesos disciplinarios, que según algunos, obstaculizan la gestión.
La UAF, ni siquiera contesta si recibió la información y en general devuelven las denuncias a los servicios, donde no prospera nada.